La espora es diez veces más delgada que un cabello humano, pero con eso le basta para convertirse en una amenaza letal. Solo necesita que una hormiga camine sobre ella. El insecto no tiene forma de saberlo, pero justo en ese momento la minúscula célula se ha pegado a su exoesqueleto, lo ha atravesado y ahora un parásito se desarrolla dentro, creciendo hasta llegar al sistema nervioso. Nadie es capaz de explicar cómo lo hace, pero en muy poco tiempo el hongo toma el control de la hormiga y la doblega a su antojo.
Días después, en un gesto completamente atípico, la pequeña obrera se aleja de la ruta que conecta su hormiguero con el resto de la selva. Sube por el tronco de un árbol hasta encontrar una hoja —ni muy alta, ni muy baja— y clava sus mandíbulas en ella. La hormiga muere y su verdugo, por fin, se manifiesta: de la cabeza del insecto brota imponente el tallo de un Ophiocordyceps unilateralis, que ahora vuelve a liberar esporas que se dispersarán pacientes hasta encontrar nuevas víctimas.
Este hongo infeccioso, especializado en atacar hormigas, alterar su comportamiento y utilizarlas para reproducirse, existe en el mundo real, pero se hizo famoso en la ficción. En el videojuego y serie de televisión The Last of Us hay hongos que parasitan y zombifican humanos. Son los Cordyceps, primos de los que van tras las hormigas. Pero no es el único parásito capaz de controlar a su huésped. De hecho, hay un nombre para los damnificados: insectos zombi.
La periodista científica estadounidense Mindy Weisberger acaba de publicar Rise of the Zombie Bugs —El ascenso de los bichos zombi, editado en inglés por Johns Hopkins University Press y todavía sin traducción a español—, un libro que explora el inquietante fenómeno de la zombificación en la naturaleza, lejos del espectáculo hollywoodense.
“Hay algo en los zombis que me resulta particularmente intrigante”, dice Weisberger en entrevista por videollamada con EL PAÍS desde Nueva York, donde vive y colabora con museos y documentales de ciencia. “La idea de perder el libre albedrío, de que algo externo controle tu cuerpo mientras sigues técnicamente con vida, es inquietante”, añade. Los parásitos se reproducen reescribiendo la neuroquímica de sus víctimas, transformándolas en “muertos vivientes”. Virus, gusanos, hongos o avispas. La lista de las especies zombificadoras fuera de la ficción es larga y variopinta.
A pesar de que estas inquietantes relaciones entre especies existen y tienen millones de años, la entomología aún no entiende del todo cómo funcionan. “Los científicos apenas están empezando a desentrañar los detalles. Cómo manipulan, qué rutas químicas usan, qué mecanismos neuronales están involucrados, todo es muy misterioso y fascinante”, explica la autora. Pero para entender la zombificación, antes hay que aproximarse al parasitismo.
El término “parásito” fue utilizado por primera vez en el siglo XVI y sus orígenes se pueden rastrear al antiguo griego donde parasitos significa “el que come en la mesa de otro”. “Es distinto a una relación simbiótica —escribe Weisberger— porque en esos casos ambos seres vivos disfrutan de los beneficios. Cuando se trata de un parásito, él es el único que se favorece con el arreglo”.
El ejemplo más cinematográfico —y el favorito de la divulgadora— es el del llamado “caracol zombi”. El gusano Leucochloridium paradoxum comienza su vida en las heces de las aves, donde sus huevos son ingeridos accidentalmente por un caracol. Una vez dentro, las larvas eclosionan y viajan a los tentáculos del molusco, hinchándolos y sacudiéndolos para parecerse a una oruga. El parásito toma el control y obliga al caracol a salir de la sombra y exponerse a plena luz del día. Las aves, atraídas por el aspecto de oruga, lo picotean y los gusanos entran al sistema digestivo del animal. Así, todo vuelve a comenzar. “Es un ciclo complejo, pero visualmente impresionante y evolutivamente fascinante”, apunta Wesiberger.
Millones de años de relaciones parásitas
La primera evidencia de una relación parasitaria viene del mar y tiene 500 millones de años. Son los restos de unos pequeños invertebrados llamados braquiópodos que habitaron un océano que ocupaba el actual sur de China. En lo que se preserva de sus conchas se pueden identificar tubos mineralizados construidos por pequeños gusanos que probablemente robaban el alimento de su huésped.
“Los parasitólogos que he entrevistado para el libro bromean con que la primera forma de vida fue libre y la segunda ya era parásita”, subraya la autora. De los cerca de 7,7 millones de especies animales conocidas, se estima que el 40% son parasitarias. Y que la estrategia ha evolucionado, de forma independiente, al menos 223 veces a lo largo de la historia. A la pregunta de cómo se han desarrollado las diferentes estrategias controladoras, Weisberger responde que para los investigadores “es difícil saberlo porque el comportamiento parasitario es complejo y muchas relaciones no se pueden replicar en un laboratorio”. Pero hay pistas.
 Polilla grande parasitada y muerta por un hongo ‘Ophiocordyceps’ en la Amazonía ecuatoriana.Dr Morley Read (Getty Images)
Polilla grande parasitada y muerta por un hongo ‘Ophiocordyceps’ en la Amazonía ecuatoriana.Dr Morley Read (Getty Images)Se sabe, por ejemplo, que muchos zombificadores no introducen sustancias nuevas en las víctimas, sino que manipulan la química ya presente en sus anfitriones y la utilizan a su favor. En otros casos, es directamente como si los “drogaran”, como sucede con las avispas joya. Estos insectos convierten cucarachas en zombis funcionales, que sirven de refugio viviente para sus larvas.
El proceso es quirúrgico: la avispa primero pica a la cucaracha en el tórax, paralizando sus patas delanteras. Luego, da un segundo aguijonazo directamente en el cerebro, donde pasa a controlar la toma de decisiones y el instinto de escape, por lo que la cucaracha obedece y termina siendo el alimento fresco de las larvas de la avispa, que se la van comiendo viva. “Aunque esto es algo excepcional y en la mayoría de los casos no hay una bala de plata química que explica el cambio de comportamiento”, apunta la autora.
El caso de los mamíferos
La exitosa adaptación televisiva de The Last Of Us, en el que una especie ficticia de hongos desatan un apocalipsis, reabrió un debate que, cada tanto, reaparece en algunos rincones de internet. ¿Podría un parásito zombificar a una persona? “No, no creo que tengamos que preocuparnos de una pandemia zombi fúngica”, sentencia Weisberger.
Los hongos no prosperan dentro de cuerpos con temperaturas elevadas como los de los mamíferos. “De hecho, se cree que una de las razones por las que evolucionamos con una temperatura corporal tan alta fue justamente para protegernos contra infecciones fúngicas”, explica la escritora.
 Un hongo 'Ophiocordyceps' infecta una oruga en un bosque lluvioso de Ecuador. Dr Morley Read (Getty Images)
Un hongo 'Ophiocordyceps' infecta una oruga en un bosque lluvioso de Ecuador. Dr Morley Read (Getty Images)Por ahora, los insectos son los únicos que deberían preocuparse por esos hongos. Oscar Soriano, investigador del departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, coincide. “Veo más complicado que uno de estos parásitos logre controlar estructuras más complejas, como el cerebro de un mamífero”, asegura. Aunque matiza: “De todas formas, mira el efecto que producen las drogas. Algunas manipulan el cerebro humano produciendo alucinaciones y llevándole a actuar respecto a ellas. Tal vez solo es cuestión de que aparezca la molécula correcta”.
Las relaciones entre parásitos e insectos zombi están demasiado especializadas. Son mecanismos muy precisos que han llevado millones de años de ensayo y error evolutivo. “Pensar que un parásito tan singular podría de repente saltar y controlar un cerebro humano no tiene mucho sentido desde el punto de vista evolutivo. Sería como tratar de usar una llave para una cerradura completamente diferente”, concluye Weisberger.

 hace 10 horas
39
hace 10 horas
39

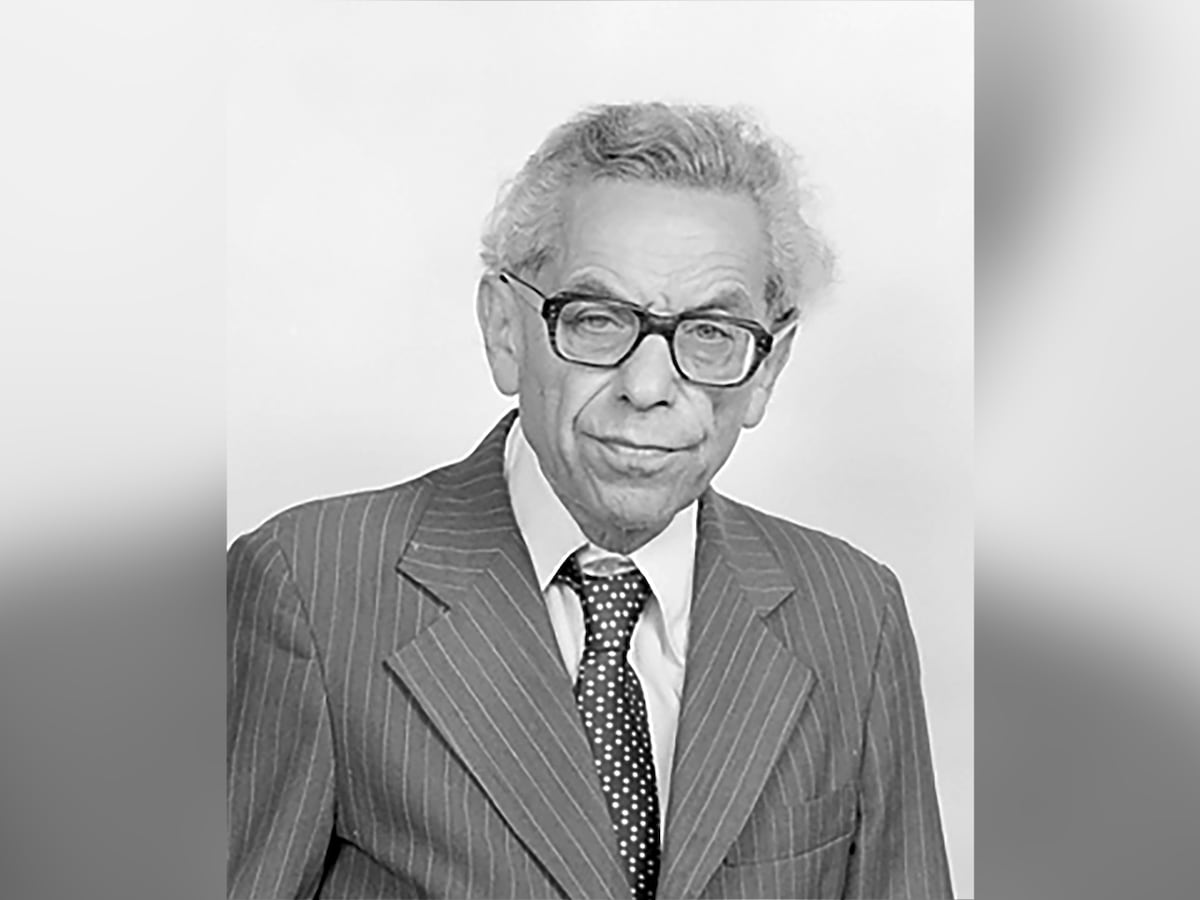





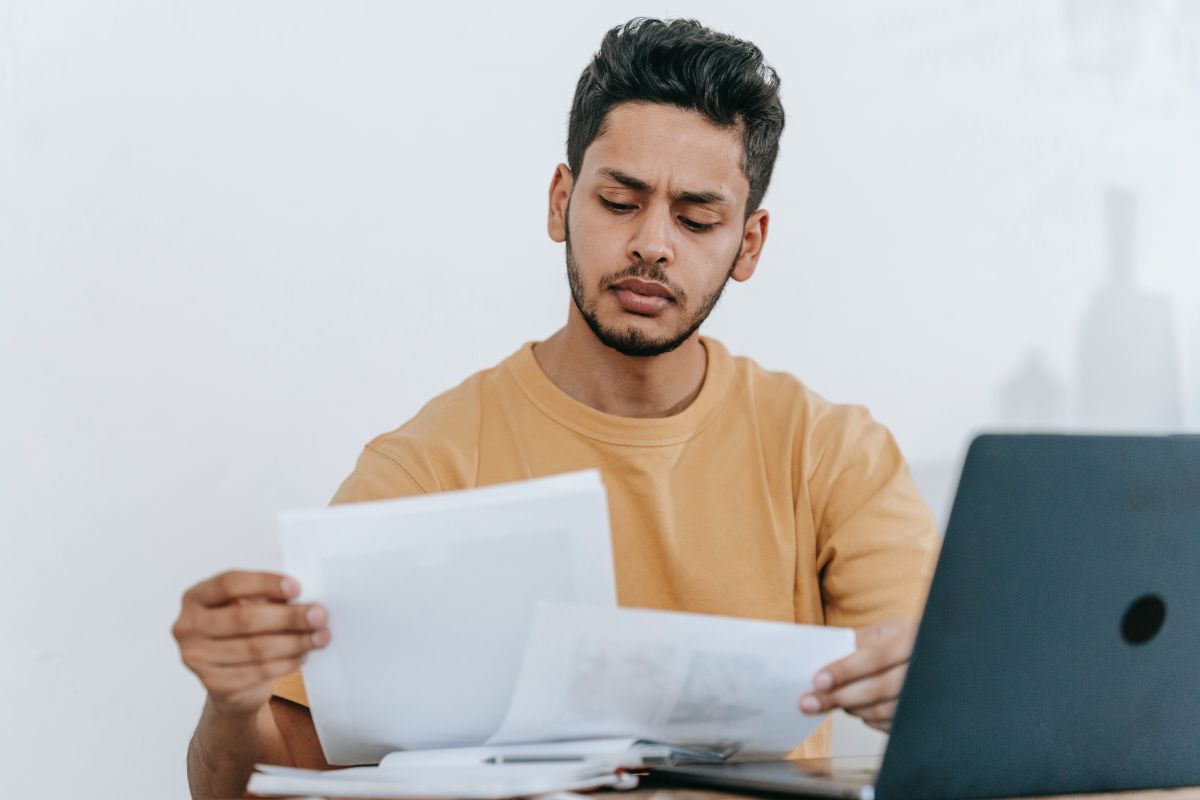
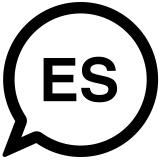 Spanish
Spanish